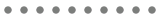"Del 1 a 1 al 2000 a 1": ¿Se impondrá la realidad?
Los prolegómenos del valor de la moneda que responden a desprolijidades y mala praxis de la Administración Financiera y del descuido de la Hacienda Pública.
Por Marco Esdras
Partimos de una ley de Reforma del Estado y de la “necesidad imperiosa de enajenar las empresas públicas” (leyes 23.696 y 23.697). El año 1989 tendría que resolver una hiperinflación superior al 1000 % del año 1988 (y en junio de 1989 la inflación fue del 196.6% mensual); máxime con el debut de un nuevo gobierno democrático. Para exterminar la hiperinflación se efectivizó el Plan Bonex y se trabajó en el armado del Plan de la Convertibilidad (ley 23.928). De este modo, se creó un nuevo signo monetario: el peso convertible (el quinto en la historia del país). La perspectiva fue ser la vedette del FMI de la mano de Michel Camdessus (Director Gerente del FMI desde 1987 hasta el año 2000), ser el ejemplo universal tras la adopción del Plan Brady (1992). Si con el proceso militar en 1976 la Argentina inició su etapa de desindustrialización, con la instauración del régimen convertible se intensificó la falta de competitividad y se ficcionó la realidad haciendo creer que la moneda vernácula tenía la misma valía que el dólar estadounidense. Antes de proseguir, es dable destacar que no se está poniendo en tela de juicio la estrategia para eliminar el problema inflacionario a través de la creación de una caja de conversión con un tipo de cambio fijo (tal como lo han hecho los países denominados “Tigres Asiáticos”). El craso error fue considerar que la convertibilidad había llegado para perpetuarse, a cualquier costo.
En cambio, donde se discrepa es en la vulnerabilidad financiera generada en detrimento de la productividad y de la dependencia absoluta hacia el saldo de la Balanza por cuenta Capital y Financiera. Por consiguiente, se asevera claramente que Argentina debió haber salido de la convertibilidad gradualmente en el año 1997 cuando las reservas de activos internacionales estaban en un nivel récord que más que duplicaban a la base monetaria (aproximadamente el guarismo rozaba los 35 mil millones de dólares). Era el momento justo para articular una flexibilización en el tipo de cambio del estilo crawling peg, un deslizamiento paulatino que normalice y sincere la tasa de cambio. Como ello no se realizó, las fábricas continuaron bajando sus persianas y la economía de servicios se instaló dejando la puerta abierta a la recesión que se quedaría enquistada por más de 40 meses.
Diez años más tarde a la Reforma del Estado, Argentina inexorablemente dependía de los giros del FMI y del cumplimiento estricto del plan de ajuste. Se sancionó la ley de convertibilidad fiscal, las provincias comenzaban a hacer crónicos sus déficits presupuestarios. La brecha cambiaria con Brasil, principal socio comercial, era abismal (en octubre de 2001 se necesitaban 2.80 reales para adquirir un dólar). Privaba de hacer política monetaria e importando las medidas del país emisor de la moneda fuerte, Argentina solo podía actuar en el escenario fiscal. La ley 25.413 creó un nuevo impuesto. Se lanzaron planes de competitividad con una participación activo de Adolfo Sturzenegger (padre de Federico, actual Ministro de Desregulación). En el mes de junio de realizó un canje de deuda voluntario que dejó sembradas muchas suspicacias en torno a las comisiones abonadas a las entidades financieras participantes y las condiciones “ventajosas” de las nuevas obligaciones originadas. Se buscaron medidas de índole de “economía de oferta” .... Y cuando, se terminaron los waivers del FMI en diciembre de 2001 dicho organismo multilateral no giró los fondos que eran parte del famoso “Blindaje Financiero”, el colapso se precipitó. Fondos buitres, abuso desestabilizador de opciones de venta sobre títulos soberanos, emboscada política…
Frente a la crisis cambiaria y financiera, se arrancó con un tipo de cambio de $ 1,40 (nunca se explicó formalmente cómo se arribó a dicho guarismo) por dólar y el mercado informal asumió rutilante protagonismo como otrora. Se hizo presente el famoso “overshooting” del tipo de cambio.
El Poder Ejecutivo sancionó el Dto. 214/2002 y se implementó la denominada “pesificación asimétrica”. En Julio de 2002, el dólar llegó a valer más de $ 4. Los especuladores y bancos de inversión presagiaban una devaluación que a fines de 2002 arrojaría un dólar a $9 (ej: Morgan Stanley). Nada de ello ocurrió, los precios minoristas no se dispararon abrumadoramente como sí ocurrió en Rusia tras el Efecto Vodka, por ejemplo. Con sigilo, en 2002 los ahorristas volvieron tímidamente a confiar en el sistema bancario, primero con aceptaciones bancarias (aquellas operaciones inauguradas en el gobierno de Onganía) y luego con depósitos a plazo fijo a 7 días, momentos en que hacían su debut las Lebacs, instrumentos creados por Mario Blejer en marzo de 2002 (en su carácter de Presidente del BCRA) que arrancaron con tasas nominales anuales que superaban el 100% anual. La autoridad monetaria debió otorgar cuantiosos redescuentos, que luego en tiempos postreros se saldarían con el “matching” y; por otra parte, se reprogramaron los depósitos a partir del 10 de marzo. Las macrovariable se acomodaron lentamente y en 2003 se recuperó el crédito bancario. Fueron emitidos los Boden y la economía parecía crecer, despertando de un largo letargo. Crecieron en gran escala las exportaciones y Argentina volvía a tener superávit en su Cuenta Corriente tras más de una década. También se lograron eliminar las cuasi monedas e implementar el plan de unificación monetaria.
En 2004 aún la inflación no atizaba los espirilización y el peso lograba revaluarse hasta alcanzar el valor de 2,80 versus el dólar. Fue una oportunidad única de armonizar políticas macroeconómicas con Brasil e intentar diagramar un plan plurianual de políticas de estado. A principios de 2005 se produjo una quita sideral en la deuda pública y en 2006 se canceló la deuda con el FMI (sin generar un efecto monetario). El salario real se apreció notablemente y el coeficiente de Gini se redujo exhibiendo una distinguida mejora en la distribución del ingreso nacional. Empero, justamente 2006 fue el año bisagra, el punto de inflexión, momento a partir del cual debido a la falta de desarticulación de subsidios, el desarrollo del flagelo inflacionario y a la expansión monetaria, la economía comenzó a recalentarse y las variables reales ya no mostraban magnitudes importantes en términos de crecimiento y desarrollo. En 2008 el Gobierno enfrentó al bloque rural (Resolución N°125 impulsado por el Ministro Martín Loustau) y las controversias demarcaron una puja sectorial cuyas consecuencias durarían un lustro. El dólar empezó a revaluarse y la fuga de divisas empezó un proceso inercial e incontenible que obligó al gobierno a intensificar el control de cambios. El mal uso de las reservas de activos externos por parte de la autoridad monetaria puso en jaque al valor del peso y del salario real del proletariado. Se inyectó aún mayor liquidez y la inflación se carcomió todo, hasta los grandes pilares de los superávits gemelos. Apareció el dólar blue, el “contado contra liqui” y una sequía en el influjo de divisas que auspician una devaluación esperada en el orden del 30 %. Se tiró por la borda todo lo conseguido en el período 2002-2006. Las cuentas públicas no cierran, las reservas se esfuman y persiste la imposibilidad de acceder al mercado internacional voluntario de capitales.
Del 1 a 1 de la década del 90, en 2025 se arriba a un 1300 a 1 sintetizado por la erosión de las arcas de la autoridad monetaria y del Tesoro Nacional por el hecho de abusar de los recursos y no respetar a las instituciones, los programas monetarios, la ley de presupuesto público, entre otros factores de preponderancia. Con cartas orgánicas modificadas a “gusto y piacere”, los Bancos Central y Nación, en conjunción de la ANSES, son los comodines que le quedan a un país anegado. El 1.300 a 1 justamente es un precio barato (y hasta diría de oferta) que la Argentina tiene que oblar por ser díscola, y aislarse comercial y financieramente del concierto internacional de las naciones. Todo ello, en añadidura a la falta de innovación tecnológica y al ineficiente gerenciamiento de las empresas públicas tales como Arsat, Enarsa, YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa y de la hacienda pública en general; en conjunción a la carencia de un Banco de Desarrollo, al estilo del BNDES brasileño, ayuda a entender que la depreciación fáctica de la moneda es el resultado de una paupérrima y lamentable Administración.
Ahora veremos si la enajenación de Aysa, Belgrano Cargas, Transener y un largo listado de empresas públicas en venta logran morigerar y evitar que a fin de 2025 el peso argentino no llegue a su valor en torno a 2000 por dólar.
NOTAS RELACIONADAS