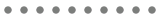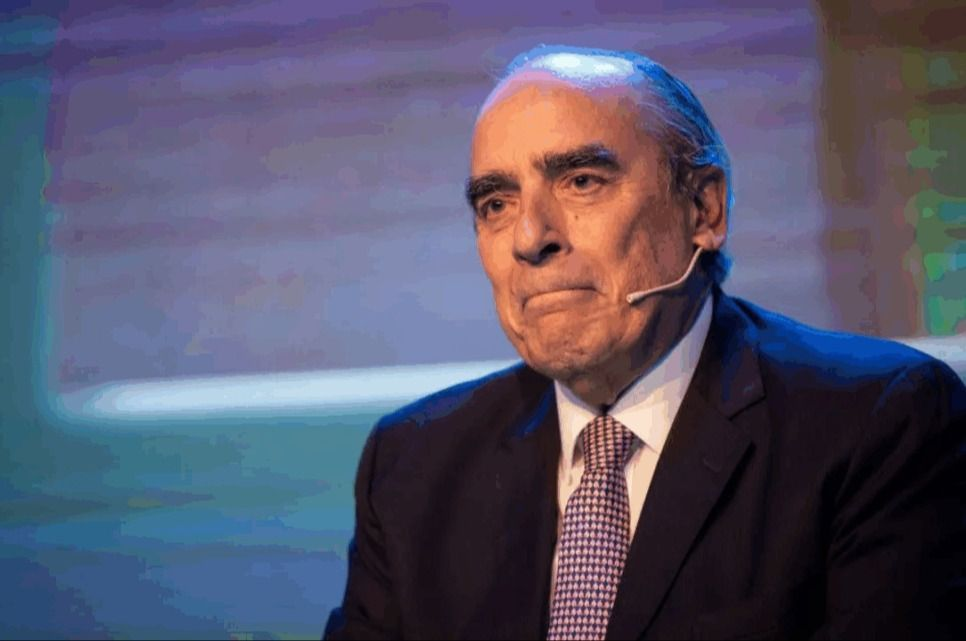Los ciclos económicos argentinos
La transfiguración y la metamorfosis de Javier Milei en su apelación a la teoría de los Ciclos Económicos para explicar los desacoples macroeconómicos y políticos de un gobierno libertario que, por sus conductas, se comienza a mimetizar con la casta política tradicional, aquel blanco apuntado en su plataforma electoral como “caballito de batalla” y enemigo a vencer.
Por Marco Esdras
“...Ahora parece que he vuelto a pensar racionalmente de nuevo, en el estilo característico de los científicos. Sin embargo, eso no es algo de lo que haya que alegrarse como si alguien con alguna limitación física hubiera recuperado su buena salud. Un aspecto de esto es que la racionalidad del pensamiento impone un límite al concepto que tiene una persona de su relación con el cosmos. Por ejemplo, un no-zoroastriano podría considerar a Zaratustra simplemente como un loco que arrastró a millones de ingenuos seguidores a un culto de adoración ritual del fuego. Pero sin esa “locura” Zaratustra hubiera sido otro de los millones o billones de individuos que han vivido y después han sido olvidados...”, John Nash.
Ya en “La Riqueza de las Naciones”, se hablaba sobre las épocas de bonanza y épocas de carestía. La Revolución Industrial generó un cambio paradigmático en la utilización y preeminencia de los factores productivos. David Ricardo en sus “Principios” tomó debida nota del cambio de paradigmas (utilizando el lenguaje de Kuhn) en lo que se refería a la distribución del ingreso. De ahí, podemos referirnos a las fluctuaciones económicas. Esos vaivenes que la actividad económica padece y que en el posmodernismo (período que se inaugura con el Paris del 68 y llega a la actualidad) parecen repetirse como regla de oro. Alza y bajas, auges y depresiones... Se puede intentar identificar cuáles de estos fenómenos se producen por el normal acaecer de la ciencia económica y cuáles son autogenerados o motivados por determinados actores del escenario global.
No se hará alusión a los Ciclos Pequeños de existencias elucubrados por Kitchin ni tampoco a los largos (60 años) estudiados por autores tales como Kondratieff. Se focaliza el análisis sobre los ciclos medios que oscilan entre 6 y 10 años; al estilo de lo observado por Juglar. Esto es teniendo en cuenta que la evidencia empírica nos pone de manifiesto que los cambios en la tendencia secular del ciclo económico parecieran estar influenciados por un patrón de mediano plazo. El nudo gordiano de los ciclos económicos consiste en aprender a avizorar por qué se suceden en el tiempo determinados “momentos” de modo recurrente (como las crisis en la balanza de pagos en Argentina); ahondando en sus verdaderas causales. Existe la creencia que el hartazgo ha colmado la justificación de medidas anticíclicas. Daría la plena sensación que “libertad” es una palabra que está de moda. Pero el ejercicio de la libertad supone responsabilidad. El interrogante que cabría hacerse es: ¿No es preferible contener con un dique el ascenso del cauce a tener que pergeñar políticas para elidir un hecho consumado? Javier Milei no habla de salud ni de educación.
Podrían pasarse revista a múltiples teorías de las fluctuaciones económicas, tales como: exógenas (las explicaciones refieren a fenómenos globales), endógenas (crisis o auges desde la “Teoría del Crecimiento Endógeno”), reales (donde Schumpeter otorga un rol fundamental a la cuestión tecnológica como variable cíclica; quizás la versión renovada del famoso esquema del neoclásico Robert Solow-autor que se ha dedicado al estudio del Crecimiento Económico y que es citado por el presidente Milei-), psicológicas y monetarias. Ergo, es innegable su existencia, lo que implica su inexorable estudio. El substrato psicológico de la teoría del Ciclo Económico lo podemos vislumbrar en el Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman. En el ámbito de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, desde la psicología cognitiva, este autor hizo significativos aportes sobre la motivación intrínseca individual. De este modo, Kahneman cambió la visión que los economistas tenían respecto a las que las personas hacen sus juicios y toman sus decisiones. Quedó atrás la visión de las decisiones basadas solamente en el propio interés y en la racionalidad. Experimentalmente quedó comprobado que no siempre las decisiones de los agentes económicos son racionales y que, en todo caso, influyen otros aspectos psicológicos además de la razón. En consecuencia, abandonamos la suerte de “homo economicus” y observamos que en tiempos de desconcierto se pueden tomar “atajos heurísticos”, que sistemáticamente varían de los principios fundamentales de la teoría de probabilidades. Evidenciamos con este manifiesto cierta yuxtaposición con las célebres “Expectativas Racionales” de otro Nobel en Economía, Robert Lucas (autor por cierto, muy celebrado y honrado por Javier Milei).
La ferocidad de los ciclos que derriban la felicidad de millones de familias, aquellos pertenecientes a los deciles más vulnerables en la distribución del ingreso. Volviéndonos neokeynesianos diríamos que son a quienes se dirige la “eutanasia del rentista”. Es la atrocidad de las fluctuaciones que es tutelada por el anarcocapitalismo que enseñorea el mundo donde los players nunca se conforman y siempre quieren más. Es la prédica del presidente de la República Argentina: Javier Milei.
Las etapas del ciclo económico se autogeneran por leyes naturales o son generados exprofeso. Citemos por un momento a Daniel Estulin, el investigador y escritor lituano quien echa bastante luz sobre estos tópicos en su obra “El Club Bildelberg”. Se trata de una suerte de masonería que se reúne secreta y periódicamente en aras de la manipulación de variables cruciales de la economía mundial degenerando a los ciclos económicos en provecho de determinados intereses. Hablamos de manejo de tipos de interés, tipos de cambio; precios de commodities, precios relativos... Ciertamente, desde la “Teoría de los Juegos”, existen ganadores y no se distingue el comportamiento ético. Las estratagemas teleológicas son orquestadas en pro en de la conquista global. Nash (Nobel 1994) bregaría por su solución para juegos estratégicos no cooperativos encontrando el equilibrio en una situación en la que ningún jugador quiere cambiar de estrategia porque cualquier cambio implicaría una disminución de sus pagos (“Equilibrium points in N-Person Games”, 1950 Proceedings of NAS).
Entonces, cabe preguntarse para qué sirven las series de tiempo. ¿Sirven para normalizar los ciclos y prevenir angustia en la población mundial? Repetiremos desde el manual que una serie temporal o cronológica es una secuencia de datos, observaciones o valores, medidos en determinados momentos del tiempo, ordenados cronológicamente y, normalmente, espaciados entre sí de manera uniforme. Y agregaremos que el análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo de datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones subyacentes como a la posibilidad de extrapolar y predecir su comportamiento futuro. ¿Sobre esta métrica habrá sido que se edificaron el sistema de bandas de flotación actual del dólar entre $ 900 y $ 1.500? ¿Los burócratas del FMI pudieron haber sido tan miopes como cómplices?
De hecho, uno de los usos más habituales de las series de datos temporales es su análisis para predicción y pronóstico. Por ejemplo, de los datos del comportamiento del valor de las acciones de bolsa, índices, divisas, commodities, etc. Resulta difícil imaginar una rama de las ciencias en la que no aparezcan datos que puedan ser considerados como series temporales. Sin embargo, la realidad nos exhibe que estas herramientas fallan (tal como está sucedieron con los modelos econométricos ejecutadas por el BCRA, ejemplificando flagrantemente con el desarme de las Lefis), no se utilizan o, aún peor, se ponen en funcionamiento para arrojar información tergiversada y sesgada.
El éxito estribaría en conseguir que las fluctuaciones económicas logren ser atemperadas y, en lo posible, evitadas. Es decir, la misión de la economía en este campo sería la de morigerar ciertos cimbronazos que dejan inermes a los agentes más vulnerables del escenario económico. En la realidad pocas veces se observa esta acción y la invitación al pesimismo es constante. Por más que se llevan a cabo esfuerzos hercúleos, se observa cómo operan permanentemente aquellos agoreros que, lejos de la economía social, están preocupados por hacer lobby para determinadas corporaciones. Desde lo social, es loable la exigencia respecto la exactitud necesaria para que todo el arsenal técnico se ponga al servicio del hombre sanguíneo y sentimental. Se abona la tesis centrada en la conveniencia de una economía cada día más intervenida por la Filosofía, madre de todas las ciencias. Concluimos, entonces, que en este sendero los pronósticos son tornan veleidosos y que las series de tiempo se desnaturalizan al no cumplir su función y; permitiéndonos un juego de palabras, se plasma una metamorfosis de tiempos de series, de sagas islandesas que ponen a Karina y Javier Milei en el clímax de la obra.
Como epílogo uno se puede tomar la licencia de autenticar al presente como un assemblage donde se exponen distintos argumentos científicos y artísticos en aras de dilucidar cuestiones inmanentes al posmodernismo que turban la consecución fundamental del bienestar social. Creemos en la “praxis” (tal como la concebía Karel Kosik, aquel referente de la Primavera de Praga) como factor substancial para comprender el esquema posmoderno de los ciclos económicos. Eclécticamente, la sociedad aspira y pugna por alcanzar un equilibrio donde el ser humano pueda desempeñarse felizmente más allá de las concomitantes variables que encorsetan y cercenan cotidianamente su felicidad. Sencillamente porque: “No todo lo racional es real”. Esto es lo que se llama economía al servicio del hombre o “Economía Social”, aspecto ignorado por el presidente Milei. La Economía ante el dilema ético-humanista.
NOTAS RELACIONADAS