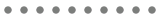El fantasma inflacionario
Reaparecerá el fogonazo inflacionario en agosto, sin embargo, la verdadera incógnita se cifra en qué porcentaje de la devaluación esperada tras los comicios de octubre será trasladada a precios. Las consecuencias de la eliminación de las bandas cambiarias y la flotación limpia.
Por Marco Esdras
El BCRA, desde la vigencia del nuevo programa con el FMI ha dejado de lado el “crawling peg” y dispuso la instauración de un sistema de tipo de cambio flotante entre bandas. El objetivo es que se puedan absorber parcialmente los shocks externos, de modo que se anclen las expectativas de inflación y se otorgue mayor transparencia a la política monetaria.
El gran interrogante que se plantea es qué porcentaje de la devaluación puede trasuntarse en inflación y menoscabar el poder adquisitivo de los deciles de ingresos más débiles y vulnerables. De allí la definición de inflación como un impuesto ciego.
Analistas económicos advierten que la inflación de agosto ya empezará a brindar indicios vehementes respecto que difícilmente el guarismo mensual se encuentre por debajo de 1,5%. Más aún, es altamente probable que los valores avancen por encima del 2,2%. Sin embargo, el mayor desafío consistirá en avanzar con el proceso de desinflación en que se haya involucrado el gobierno a partir del 26 de octubre. La fecha no es infundada puesto que a partir de aquel momento el tipo de cambio va a comenzar a flotar libremente. Es decir, dejarán de existir las bandas.
Justamente la tarea fundamental de la autoridad monetaria frente a una devaluación consiste en morigerar el coeficiente de traslado al costo de vida de los ciudadanos. A ese traslado se lo conoce como “passtrough”. Muchos economistas arguyen que devaluación no implica inflación, sobre todo haciendo referencia a un traslado total. Ejemplo de ello es México que durante el “Efecto Tequila” devaluó su moneda un 104 % y la inflación fue del 49 % anual. En las crisis internacionales conocidas como “Efecto Vodka”, “Efecto Arroz”, “Efecto Caipiriña” el passtrough fue diferente para cada caso. (Ver infografía)
¿Por qué la devaluación no genera inflación en idéntico porcentaje? Existen varios factores que dan cuenta de ello, a saber:
1) composición de la canasta de bienes y servicios para el cálculo del IPC (índice de precios al consumidor): a mayor componentes importados, mayor será el traspaso de la devaluación a los precios.
2) existen casos en que en la cadena de la producción y distribución, productores y consumidores prefieren sacrificar parte de su margen de ganancia antes de elevar los precios con el objeto de no perder su cuota de mercado.
3) tiene que ver si la economía se encuentra en una fase expansiva o recesiva. Ejemplo: si hay recesión, el aumento de precios seguramente será sensiblemente inferior a la devaluación.
4) brecha que tiene el tipo de cambio real (relaciona al tipo de cambio nominal con el nivel general de precios) con el tipo de cambio nominal. Frente a este tema, se espetará que a mayor atraso cambiario mayor será el traspaso de la devaluación a la inflación.
5) discriminación de precios en distintos mercados: en este sentido los productores asignan un margen de ganancia diferente para cada segmento de mercado a efectos de absorber parte del movimiento del tipo de cambio.
6) no se debe confundir el índice de precios mayorista con el IPC: siendo que el primero muestra la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios comercializados a nivel mayorista que incluye en su composición a bienes de demanda intermedia, bienes de consumo final y bienes de capital.
7) las expectativas de los productores y consumidores es un componente psicológico que pueden alentar o aventar el passtrough (racionales y no racionales).
Huelga manifestar que el estado debe adoptar medidas para evitar el passtrough, destacando que ninguna de ellas debe ser coercitivas como es implementar una política de precios máximos (precios cuidados). Algunas soluciones que amortiguan el impacto de una devaluación en los precios son: a) luchar contra los monopolios, oligopolios y la cartelización. b) mejorar la productividad del empleo. Es decir, se deben estimular políticas de industrialización con tecnología de punta. c) desdolarizar a la economía. Acostumbrar a que la gente piense en pesos y ahorre en pesos. Algo utópico en una economía bimonetaria como la argentina.
Volviendo a la política vernácula, no es descabellado pensar que el passtrough que se genere con una flotación limpia en el orden del $1.700 lleve la tasa mensual de inflación del 1,5 % hacia el 2,5 %. En rigor de verdad, las bandas del FMI originarias eran del intervalo $ 1.400/$ 1.700. Lo crítico del escenario postelectoral sería lidiar con picos de estrés que lleven al dólar a valores superiores a los $ 2.000. En ese sentido, Gabriel Rubinstein fue el único economista que advirtió en forma previa al cierre del programa vigente con el FMI que el BCRA debería intervenir sólo si el valor de la divisa se disparare sobre los $ 2.000.
De darse el salto inflacionario desde una tasa mensual del 1,5 % hacia un 2,5 %, las implicancias serían de una inflación esperada anual del orden del 34 %, en lugar del 21 % que hoy contempla el plan monetario del BCRA. Frente a tal situación es esperable que el Gobierno pretenda enfriar la economía ya cumplido el hito electoral. Llegado ese caso, podría complicarse gravemente la consecución de un superávit fiscal dejando el Tesoro de absorber del mercado monetario $ 1 billón de pesos mensuales para depositarlos en su cuenta en el BCRA tal como aconteció regularmente hasta ahora.
NOTAS RELACIONADAS