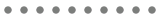El fin del Mercosur (Parte II)
La desintegración del Mercosur comparada con la homogeneidad del Eurogrupo Y países del Caribe Oriental. Su contraste con patrones híbridos que explican la integración de bloques africanos. La armonización imprescindible de variables macroeconómicas como común denominador.
Por Marco Esdras
La realidad actual del Mercosur está signada por desavenencias en materias de fijación de aranceles externos comunes, crisis económicas regionales. No es un dato menor que en lo que va de 2025 el rojo en la Balanza Comercial con Brasil supera los USD 3.708 millones siendo que las exportaciones argentinas se redujeron un 15 % interanual, mientras que las importaciones apenas bajaron un 1,4 %. Seguidamente damos continuidad a la parte I de este artículo siguiendo el aspecto metodológico de experiencias comparadas.
Como el fracaso económico del euro ya es una entelequia, podemos citar cómo sí funciona exitosamente desde 1983 la Organización de los Estados del Caribe Oriental con su moneda única: el Dólar del Caribe Oriental. En este caso ya no hablamos de 17 países-miembros (tampoco de los 12 originarios); sino que hacemos referencia a 8 países, a saber: Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves (sede de la Banca Central), Santa Lucía y San Vicente y Granadinas. Básicamente son territorios insulares integrantes del complejo de islas denominadas Sotavento y Barlovento. Son naciones pertenecientes a la Mancomunidad Británica de Naciones y dos territorios británicos de ultramar que se hallan bajo el Comité de Descolonización de la ONU (Anguila y Montserrat). En este caso, se trata de países con análogas estructuras económicas y simetrías tributarias. Para ilustrar podemos aseverar que el Ingreso Per Cápita promedio del bloque es de USD 8.000, además puede desagregarse su Ingreso Bruto Interno de la siguiente manera: 72% servicios, 22,5% industria y 5,5% agricultura. Habiendo citado el perfil del PIB podemos señalar como principales actividades económicas los servicios financieros off shore y el turismo. En un segundo plano, se distinguen los productos no tradicionales (nueces), plátanos, caña de azúcar, ron, papaya y la pesca.
Palmariamente, la integración no sólo acontece en el plano económico, pues para existir de forma plena debe abarcar las esferas social y política. Debemos distinguir entre la integración que se produce entre los países desarrollados y la que tiene lugar entre los países subdesarrollados. Ambas poseen peculiaridades y no son concebidas con iguales propósitos. Los países subdesarrollados se integran con el propósito de desarrollarse a través de la cooperación funcional, e insertarse en el mercado mundial. Sin embargo, la amenaza de la recolonización encubierta y, por consiguiente, la subordinación de estos países a entes hegemónicos es un elemento que limita los objetivos de su integración. Al respecto, vale resaltar el desafío que resolvió Barbados transformándose en Republica a partir de 2021.
DELLO BUENO afirma que existen tres tipos de integración: la integración hegemónica; la genuina que consiste en la estrategia de defensa ante presiones hegemónicas y la integración real, resultado de un proceso real. (DELLO BUENO, 1998, P.12). Consideremos, entonces, que la Organización de los Estados del Caribe Oriental es una Unión Monetaria de índole genuina que ha sabido prosperar en el tiempo desde su constitución en 1983. Mientras tanto, abonaremos la tesis de que la Unión Europea es concebida como una entidad netamente con estrategia hegemónica, cuando debió haber sido real para ser proficua.
Ahora bien, analizando la integración vista desde el prisma de la etnología, no debemos de perder de vista lo dificultosa que se torna la coexistencia de personas con diferentes culturas e idiosincrasias. En lugares como el continente africano existen costumbres tribales, organizaciones socio-políticas precarias en la que subyace la explicación de una reticencia a la integración. No podemos renegar de la conexión innata que existe entre estructura y cultura. De allí la problemática hutus-tutsi en Ruanda en 1994.
Las antiguas colonias francesas mantienen lazos aún más estrechos con Francia, reforzados por el uso de la misma unidad monetaria entre varias de las primeras: el franco CFA, por lo que en África se ubica la Unión Monetaria efectiva más antigua de las que hoy existen. Por eso tendremos que citarla como ejemplo para contrastarla con el fracaso del euro.
El comercio entre los estados africanos está limitado por la nota competitiva, más que complementaria, naturaleza de productos, las barreras comerciales y la diversidad de monedas. Sin embargo, esto no obstó a la articulación de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central conformada por Camerún (donde se encuentra el banco Central emisor de esta moneda), Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y Chad; estados que se subordinan a un Banco Central Regional responsable de la emisión y preservación del valor de la moneda común y posee además una Comisión Bancaria que se ocupa de una estricta supervisión del riesgo crediticio, estándares de capitales mínimos, encajes mancomunados y del control de los agregados monetarios. Dentro del conjunto que hacen a la Unión Monetaria puede marcarse un acentuado distingo para el caso de Guinea Ecuatorial, único país que ha sido colonia española (llegó a integrar el Virreinato del Río de la Plata) su idioma oficial es el español y goza de un ingreso per cápita del orden de los USD 30.000. Además, es el tercer productor de petróleo subsahariano, detrás de Angola y Nigeria. Tiene un ratio de exportaciones por persona equivalente al de Kuwait. El resto de los países del bloque tiene recursos hidrocarburíferos y minerales en menor cuantía, pero comparten la práctica de la agricultura de subsistencia produciendo caña de azúcar, cacao, té, caucho, plátano, entre otros. Detentan un ingreso per cápita promedio en los USD 2.000 En síntesis gozan de una estructura económica análoga y de una disciplina fiscal compatible en materia de presión tributaria, alícuotas vigentes y bases imponibles de gravámenes.
Siguiendo la taxonomía integracionista de DELLO BUENO podemos afirmar que el caso centroafricano es de carácter genuino. Idéntico sentido de integración puede señalarse que existe en la Unión Económica y Monetaria del África del Oeste, distinguiéndose por una mayor pobreza en sus países miembros donde el ingreso per cápita promedio apenas alcanza los USD 1.000. La producción de oro, uranio, piedra de caliza y mármol es explotada por potencias extranjeras (sobretodo por Francia) y la mayoría de la población vive de la economía agraria de subsistencia. Son 8 países (Benin, Guinea Bissau, Burkina Faso, Malí, Níger, Senegal, Costa de Marfil y Togo) que conforman una Unión Monetaria cuya moneda es el Franco CFA de África Occidental. El Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO) es el encargado de emitir las monedas y billetes, con sede en Dakar (Senegal). Reverberan muchos comunes denominadores que pretenden forjar en la integración monetaria un escudo que coadyuve a la mitigación de la pobreza como aspecto crucial.
La armonización macroeconómica es impracticable para este bloque pues se trata de estados con tipos de cambio, estructuras económicas, balances cambiarios, culturas, desarrollo, distribución de riqueza/ingreso, inflación, desempleo estructural totalmente incompatibles. Se trataría de un proyecto fogoneado desde lo político y sin un andamiaje económico que le proporcione una sana estabilidad. Sería otro caso de inminente “des-unión monetaria”.
Robert Mundell quizás nunca imaginaría que el euro sería la síntesis de valor de tejidos productivos tan disímiles; máxime si se considera el programa de incorporación paulatina de más países que, por razones obvias, ha sido dejado sin efecto. El número de países-miembros de la Zona Monetaria Óptima también es un asunto no menor. A mayor cantidad de integrantes, la armonía macroeconómica se torna más dificultosa y el monitoreo debe ser más sofisticado. La Unión Monetaria Europea debió haber sido real (siguiendo el criterio de DELLO BUENO) y no forzada.
La integración, regionalización y globalización son fenómenos incuestionables que obedecen a cuestiones supranacionales en donde hay en juego estrategias de largo plazo. Argentina está a tiempo para replantear su rol intramercosur, su participación en el Pacto Andino y el tratamiento de convenios de libre comercio con todo el mundo.
NOTAS RELACIONADAS